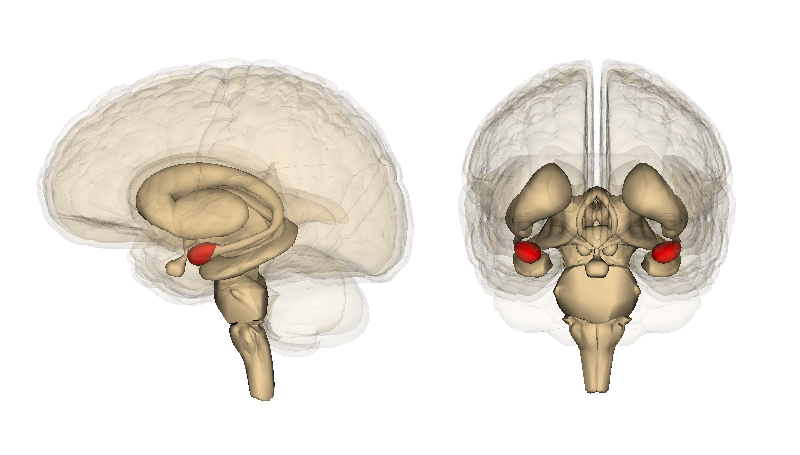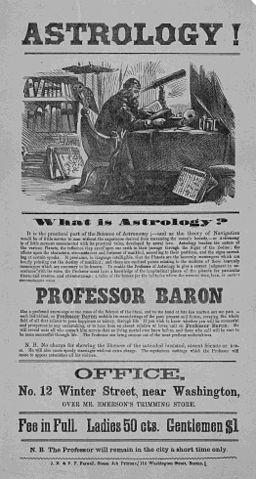|
|
Casco de bronce procedente de Tracia, de
alrededor del siglo IV antes de la Era Común.
(Foto CC de Ann Wuyts
vía Wikimedia Commons)
|
Curiosamente, sin embargo, el primer metal que encontramos asociado a la historia humana es el oro, es decir, como riqueza y adorno antes que por su valor práctico. Según los estudiosos de la historia de los metales, la relación del hombre con el oro comenzó encontrando pepitas de este metal en los ríos. Las pepitas son producto de la erosión de vetas de oro por causa del agua. Y la primera forma de trabajar el metal fue unir pepitas de oro empleando martillos.
El oro, como la plata, el cobre, el estaño y el hierro procedente de meteoritos (cuyo contenido en cinc lo hace resistente a la corrosión), se pueden encontrar en forma metálica en la naturaleza. Estos metales, sucesivamente descubiertos y procesados mediante una tecnología en constante desarrollo, muchas veces mediante la producción de armas más eficaces y letales, como la primera hacha de cobre descubierta hasta la fecha, con una edad de 7.500 años procedentes de la cultura Vincha, en los Balcanes.
El acceso a los metales, su procesamiento y utilización, fueron esenciales para el paso del ser humano de la vida nómada del cazador recolector al establecimiento de asentamientos, pueblos, ciudades y estados cuyo poder iba en relación directa a su fuerza militar y su riqueza, ambos aspectos dependientes de los metales en una situación que no ha cambiado mucho hasta hoy.
Pero para encontrar y trabajar con los metales que no se encuentran aislados en la naturaleza, se tuvieron que desarrollar técnicas diversas. Primero, es necesario identificar el metal, es decir, reconocer las características de un mineral que indican la presencia de una cantidad de metal suficiente como que su recuperación sea económicamente viable. Una vez reconocido el mineral y su potencial de rendimiento, es necesario extraer del mineral los metales y concentrarlos (lo que se conoce también como su “beneficio”) mediante diversos procesos.
La extracción de los metales se puede realizar con agua a la que se añaden otras sustancias para disolver en ella los minerales y recuperar los metales mediante procesos como la precipitación, la destilación o la electrólisis entre otros. O bien se puede realizar utilizando el calor de varias formas. La fundición como proceso de extracción, por cierto, no implica simplemente fundir el metal para separarlo del mineral, ya que en la mayoría de los minerales el metal no está presente como elemento, sino como parte de compuestos químicos, como por ejemplo óxidos, sulfuros, cloruros o carbonatos. La fundición emplea el calor y otras sustancias para que reaccionan con los otros elementos del compuesto para obtener el metal libre, a veces realizando procesos previos que alteran los compuestos químicos convirtiéndolos en otros más adecuados para la extracción.
El metal refinado puede procesarse para darle distintas formas y modificar algunas de sus características originarias para que sirvieran mejor a diversas necesidades. Uno de los mejores ejemplos de estos procesos es el forjado, durante el cual un metal calentado al rojo vivo es golpeado para darle forma y hacer que sus características sean uniformes en toda su extensión, como se hace con las espadas, y después se tiempla, aumentando y disminuyendo su temperatura de forma controlada para alterar su estructura cristalina y hacerlo más resistente, más dúctil y maleable, menos propenso a desarrollar grietas y menos duro.
Los metales que conocemos y usamos generalmente no están formados por un solo elemento, sino que son aleaciones como el bronce (aleación de cobre y estaño) o el acero (de hierro y carbono). Los componentes minoritarios de las aleaciones sirven también para alterar y controlar las características físicas del metal principal, aumentando de modo asombroso la diversidad de sus aplicaciones. Lo que llamamos aluminio es en realidad una variedad de aleaciones cuyo principal componente es, efectivamente, aluminio en más del 90%, pero aleado con diversos metales y en variadas cantidades.
Así, por ejemplo, el aluminio de una lata de una bebida comercial es una aleación llamada 3104-H19 o una similar, con aproximadamente 1% de magnesio y 1% de manganeso, pero la tapa se fabrica con la aleación 5182-H48, más rígida y dura (la “H” de la denominación del a aleación significa ‘hardness’, dureza en inglés), y la lengüeta para abrir la lata es de otra aleación más.
Hoy sería difícil imaginar un mundo con sólo siete metales, que eran los que la humanidad conoció desde la antigüedad y hasta el siglo XIII. Además de oro, plata, hierro y cobre, se conocían el plomo, el estaño y el misterioso mercurio, el metal líquido que ha fascinado a la humanidad desde el primer emperador chino, Chin Shi Huandig, quien murió envenenado por consumirlo creyendo que prolongaba la vida. En la Edad Media se descubrieron apenas cuatro metales más (arsénico, antimonio, cinc y bismuto), el platino en el siglo XVI, doce metales más en el siglo XVIII, mas de cuarenta en el siglo XIX y los restantes metales naturales, además de los transuránidos sintetizados por el hombre, en el siglo XX.
Pese a que hoy conocemos todos los metales y sus características, en gran medida se puede decir que seguimos viviendo la edad del hierro. Nuestro mundo tecnológico es fundamentamente de acero, una aleación de hierro con carbono y otros diversos metales que permiten que lo utilicemos para una variedad de aplicaciones más amplia que la de ningún otro metal, desde la humilde hoja de afeitar hasta los cohetes espaciales.
Sin embargo, el maravilloso logro que es la Estación Espacial Internacional no es de acero, es fundamentalmente del mismo metal que una lata de refresco: aluminio.
La abundancia de los metalesLos metales son la mayoría de los elementos que existen en el universo. De los 92 elementos naturales, 86 son metales, aunque el elemento más abundante sea el hidrógeno. Una cuarta parte de la corteza terrestre está formada por metales diversos, de los cuales los más abundantes son el aluminio, el magnesio, el estaño, el hierro y el manganeso. El núcleo del planeta es principalmente de hierro. En cambio nosotros tenemos pocos metales y en pequeñas cantidades, pero esenciales para la vida: calcio, sodio, magnesio, hierro, cobalto, cobre, cinc, yodo, selenio forman menos del 4% de nuestro cuerpo. |