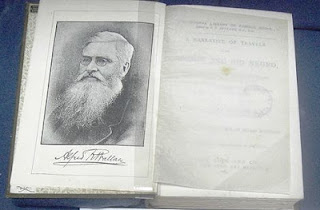|
| Vitral inglés del siglo XIII (Foto D.P. de Daderot, vía Wikimedia Commons) |
Los más antiguos vestigios arqueológicos encontrados hasta ahora indican que el vidrio ya se fabricaba en Mesopotamia 3.000 años antes de la Era Común, utilizándose como recubrimiento (o vidriado) de piezas de cerámica.
Sin embargo, miles de años antes antes de que se inventara la tecnología para producirlo, el ser humano ya había descubierto una forma de vidrio producto de las erupciones volcánicas: la obsidiana, que se utilizó desde la edad de piedra tanto para la fabricación de armas y herramientas, por sus bordes cortantes, como para la creación de adornos y joyas con sus brillantes colores negro, gris y verde.
En Egipto, hace 2.500 años, ya había talleres que hacían tanto piezas de cerámica vidriada como cuentas de vidrio utilizadas para joyería y altamente apreciadas por su brillo, aprovechando la abundancia de los elementos necesarios para su fabricación, como el natrón, esa sal conocida por su empleo como desecante en el proceso de momificación y que se utilizaba como fundente de la arena para fabricar vidrio.
Porque el vidrio es… arena.
El principal componente de la arena es el sílice, o dióxido de silicio, lo que significa que está formado por los dos elementos más abundantes de la corteza terrestre, el oxígeno (46% de la masa del planeta) y el silicio (algo menos del 28%). Cuando el sílice se funde a altas temperaturas con ayuda de un fundente como el carbonato de sodio, que ayuda a reducir la temperatura necesaria para fundir la arena, y un estabilizante como el carbonato de calcio. El añadido de otras sustancias o elementos puede darle al vidrio, entre otras características, mayor brillo, funciones ópticas deseables para diversas aplicaciones, color, dureza o resistencia a los cambios de temperatura.
El único procedimiento para darle forma al vidrio fue el moldeado, hasta que en el siglo I a.E.C. apareció el sistema del vidrio soplado: tomar una bola de vidrio fundido con una larga herramienta hueca y usar el aliento para hacer, literalmente, una burbuja de vidrio soplando aire en su interior. El historiador Plinio afirma que la tecnología nació en Sidón, Siria, en la costa de lo que hoy es el Líbano, y cien años después la tecnología ya se había extendido por el Oriente Medio y el sur de Europa. Hoy sigue siendo el procedimiento (a escala industrial) para producir botellas de vidrio.
El vidrio fascinó a los romanos y aprovecharon la tradición egipcia para promover la producción de vidrio principalmente en la ciudad de Alejandría, extendiéndola luego por sus dominios. La fabricación del material era tan abundante que la gente común tuvo por primera vez acceso a él, en la forma de recipientes y copas. Incluso se empezó a desarrollar la técnica de las hojas de vidrio, aplanado con rodillos. No era muy transparente ni uniforme, pero empezó a usarse como aislamiento en ventanas y casas de baños.
Después de la caída del imperio romano de occidente, la fabricación de vidrio continuó en recipientes, v vasos, copas y frascos, y desarrollando técnicas para dar color al vidrio, ya sea pintándolo o añadiendo al material fundido distintas sustancias para que al solidificarse tuviera un color: el cobre otorga un color rojo, el óxido de hierro le da un azul pálido y el manganeso lo tiñe de morado.
Fue este vidrio de colores el que permitió crear los vitrales que adornaron e iluminaron las iglesias durante la Edad Medida. Estas obras de arte eran, además, conocidas como “la biblia del pobre”, porque representaban pasajes bíblicos gráficamente. En la vida civil, los ricos y poderosos también disponían de vitrales decorativos a su gusto y de ventanas de vidrio traslúcido.
En el lenguaje común, solemos hablar de “el techo de cristal”, “quebrarse como un cristal”, “las casas de cristal”, “el cristal con que se mira”… en todos estos casos estamos, por supuesto, hablando de vidrio, pero lo llamamos “cristal”, especialmente cuando tiene cierta calidad y belleza especiales, como el vidrio plomado (por su singular resplandor y reflectividad), por una cuestión de márketing renacentista.
El vidrio es lo que los físicos llaman un “sólido amorfo”, es decir, que contrariamente a lo que podría indicarnos el sentido común, no tiene una estructura cristalina, sino que sus átomos y moléculas no están ordenados uniformemente. En palabras de un experto, es como si “quisiera ser un cristal” pero su proceso de fabricación se lo impide, convirtiéndolo en un caso especial de los sólidos. Esta estructura es la que le da tanto su transparencia como su proverbial fragilidad.
La tecnología para el vidrio transparente fue perfeccionada hacia el siglo XV en Murano, Venecia, al añadirle óxido de magnesio al vidrio fundido para eliminar el tono amarillo o verdoso que solía mostrar. Sus creadores lo llamaron “cristallo” para destacar su claridad y similitud con el cristal de roca. La tecnología se difundió pronto por Europa pues tenía un resultado adicional inesperado: impartía una enorme ductilidad al vidrio, permitiendo soplar piezas muy delicadas que se volvieron objeto del deseo de los poderosos y que hoy nos siguen fascinando en la forma de finas copas de vino y cava.
Los nuevos combustibles de la revolución industrial animaron la producción de vidrio, pero fue hasta 1902 cuando Irving Colburn inventó el primer proceso capaz de producir grandes hojas de vidrio de espesor uniforme, abatiendo su precio y permitiendo desde los rascacielos recubiertos de vidrio hasta que cualquier pudiera tener ventanas de vidrio.
El siglo XX, finalmente, ha sido la era del desarrollo tecnológico del vidrio para aplicaciones diversas, desde cascos de astronautas hasta pantallas táctiles. Las variedades de vidrio son hoy tan numerosas que es un tanto desafiante recordar que, finalmente, todas se pueden reducir simplemente a arena.
Pero no es un líquidoExiste una extendida leyenda que afirma que el vidrio es un líquido, si bien extremadamente denso. La idea se sustenta en parte en la observación de que algunas piezas de los antiguos vitrales tiende es más gruesa en su parte inferior que en la superior, como si se hubiera “escurrido” al paso de los siglos. Pero no hay datos de que esto sea una constante, sino que el vidrio medieval no se podía hacer de espesor uniforme, y los vitralistas preferían poner la parte más gruesa en la parte inferior, para sostener mejor la estructura de su obra. |